Ser el más grande; pasar a formar parte de la memoria cultural esencial de la época moderna; componer los mejores discos de la historia del rock y el pop; seguir la estela creativa de la gran canción americana, aquélla capaz de contener en sí misma los espacios abiertos y los horizontes junto a las cloacas habitadas por desencantados, las epopeyas y las menudencias de callejón, los cielos y los infiernos, sin especificar preferencia por unos u otros… Son deseos que puede alimentar un creador, a quien no dudaríamos en tachar de ególatra, egocéntrico, egoísta. El ego llevado al lugar que le corresponde.
 Ya dijo el otro que eran más grandes que Jesucristo. O populares. O famosos. Y lo eran. Adscritos a su tiempo y su lugar, cambiaron tantas vidas como aquel, y lo hicieron con la misma profundidad. Y Anton Newcombe siempre tuvo a “Revolver” como uno de los discos centrales de la historia de la música popular de los siglos XX y XXI. Como poco. Y Anton Newcombe siempre tuvo a Lennon y compañía como personajes centrales de toda esta comedia con tintes de melodrama musical.
Ya dijo el otro que eran más grandes que Jesucristo. O populares. O famosos. Y lo eran. Adscritos a su tiempo y su lugar, cambiaron tantas vidas como aquel, y lo hicieron con la misma profundidad. Y Anton Newcombe siempre tuvo a “Revolver” como uno de los discos centrales de la historia de la música popular de los siglos XX y XXI. Como poco. Y Anton Newcombe siempre tuvo a Lennon y compañía como personajes centrales de toda esta comedia con tintes de melodrama musical.
Y al igual que sus iconos, caía en esa adoración del yo que, queramos o no, siempre deberíamos exigir a un creador auténtico. Su obra y sus canciones deberían poseer la capacidad de redimirnos y regenerarnos. O al menos, la capacidad de extraviar nuestros deseos y pensamientos para que seamos capaces de creer que lo conseguimos. Anton
Newcombe ha repetido en más de una ocasión cualquiera de las frases que abren este texto. Y construyó su propio camino hacia ello a través de The Brian Jonestown Massacre. Un cruce que ya desde el principio unía los inquietantes destinos que rigieron la vida de Brian Jones, el Stone que mejor escenificó lo que fueron una vez los Stones y lo que podían haber sido, y el reverendo Jim Jones, que llevó al suicidio colectivo a sus más de 900 seguidores del Templo del Pueblo escenificando a su vez a la perfección la distopía que supone la simple existencia del ser humano.
Y así acompañado de nombres recurrentes en su devenir, como el bajista Matt Hollywood o “la voz de la revolución”, animador, bailador y auténtico hombre de la pandereta, Joel Gion, pero llevando las riendas de su propia locura sobre los más de 40 componentes que han ido entrando y saliendo de la banda, Anton Newcombe ha ido construyendo su propio castillo, jugando a su propio país de las maravillas y anticipando esencias lisérgicas de las que andamos bebiendo, y mucho, estos últimos años.
Entrar en su mundo, o tratar de estructurarlo, no será fácil, más que nada por la prolífica producción que compone su obra. Su debut con “Methodrone” en 1995 les aseguraba un lugar entre los que seguían las distorsiones al ritmo de melodías pop del llamado shoegaze. Pero al año siguiente, y tras el compendio de primitivas grabaciones que era “Spacegirl and other favorites”, The Brian Jonestown Massacre entraba en una especie de trance continuado que les llevó a parir tres discos que establecían toda la base posterior de su evolución y que contenían, de una u otra manera, los manantiales en que beberían buena parte de la vanguardia (y del pelotón de formaciones rasas) que acapararían la independencia musical del último lustro del siglo pasado y de la primera década del futuro alcanzado, el siglo XXI.

Haciendo una vez más gala de su gusto por los juegos de palabras y guiños a la cultura musical popular a la hora de elegir títulos, tres discos como “Their Satanic Majesties’ Second Request”, “Thank God for Mental Illness” y “Take it from the man!” establecían esa psicodelia rock que pastaba en los campos de opio que sembraran los Stones más alambicados o el Syd Barret de ojos vidriosos, pero enlazando con la parsimonia electroacústica del Dylan del cambio, los desarrollos sembrados de melodías rasposas propios del Young de Crazy Horse, la cadencia repetitiva e hipnótica de The Velvet Underground y todo cuanto movimiento musical había dejado volar la imaginación, del after-punk británico al paisley underground americano.
The Brian Jonestown Massacre no eran una simple entidad ruidista. Canciones como “Straight up and down”, “All around you”, “Anenome” o la suite “Sound of confusion” eran capaces de arrebatar a quien husmeara habitualmente entre el garage-rock, el country, el blues, los vandálicos y deliciosos desatinos de los sonidos lo-fi y todo aquel que entendiera un disco de larga duración como una entidad en sí mismo, compuesto de canciones, sí, pero buscando éstas la creación de un magma en el que poder perderse o dejarse llevar. Justo cuando la estela del grunge tomaba sus propios caminos de salvación una vez Kurt Cobain había abandonado el edificio, caer en las redes de esos tres discos y acto seguido volver la mirada a aquel rock’n’roll sesentero bien asentado en un pasado más que glorioso, nos sirvió de medicina a más de uno.
No abandonarían su búsqueda de la canción y el ambiente perfecto Newcombe y compañía durante los siguientes años, así como tampoco el gusto por los títulos que apuntaban las cosas claras desde antes de su escucha, ya fueran “Bringing it all back home again” o “… and this is our music”, ya fueran de nuevo el Dylan de la transición eléctrica o las cabalgadas de guitarras de Galaxie 500. Pero iban quedando en ese limbo imperfecto pero romántico del grupo de culto, ese espacio en el que los oyentes comenzamos, si no a olvidar, sí a ir prestando menos atención a una determinada carrera. Hasta que llegó el documental “DIG!” en 2004, que crea, más que recrea, una supuesta competencia entre la admiración y la toxicidad que enfrenta a Anton Newcombe y Courtney Taylor, a sus bandas, The Brian Jonestown Massacre y The Dandy Warhols, pero que hace que, casi de manera inopinada, aquéllos lleguen al menos a oídos de una masa que se mostraba encantada con el adquirido estrellato de los segundos.
Y, lo que son las cosas, la película de Ondi Timoner anticipa el mayor periodo ausente de grabaciones de BJM, con nueva bajada a los infiernos de la inestabilidad emocional por parte de Newcombe, para posteriormente, reinventada una vez más la formación, encarar su periodo de madurez adulta. Que pasa por títulos que llevan explícitas sus referencias, “My Bloody Underground”, “Who killed Sgt. Pepper”, sus cercanías y guiños a una electrónica experimental a la que de una u otra manera tenían que llegar, y sus juegos con la música cinematográfica, que en “Musique de film imaginé” lleva a un Anton Newcombe, estable, casado y asentado en Berlín, a homenajear nombres míticos como los de Godard o Truffaut.
En 2012 vi por última vez a BJM en escena, pero no en donde deben ser vistos. Altas horas de la madrugada de uno de los escenarios del Azkena Rock Festival arrullarán los escarceos soñadores de Anton Newcombe si van acompañados del mundo químico o vegetal. Pero su jugo siempre será más efectivo en salas como las que acogerán su próxima visita, el próximo miércoles 7 de septiembre en Gasteszena. Y en discos como su “Mini Album Thingy Wingy”, publicado a finales del año pasado y que posiblemente esté pasando demasiado desapercibido para lo que merecen canciones como la hipnótica “Pish”, una “Get some” que hubieran firmado los mejores The Dream Syndicate, o una “Prsf Prsf” cantada en eslovaco junto a Vladimir Nosal. Con una foto del auténtico Brian Jones en la portada y precediendo a la publicación del inminente “Third World Pyramid”.
¿Aún se necesitan más razones para no perdérselo?









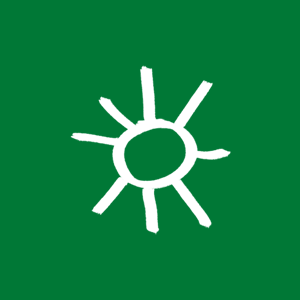












No hay comentarios